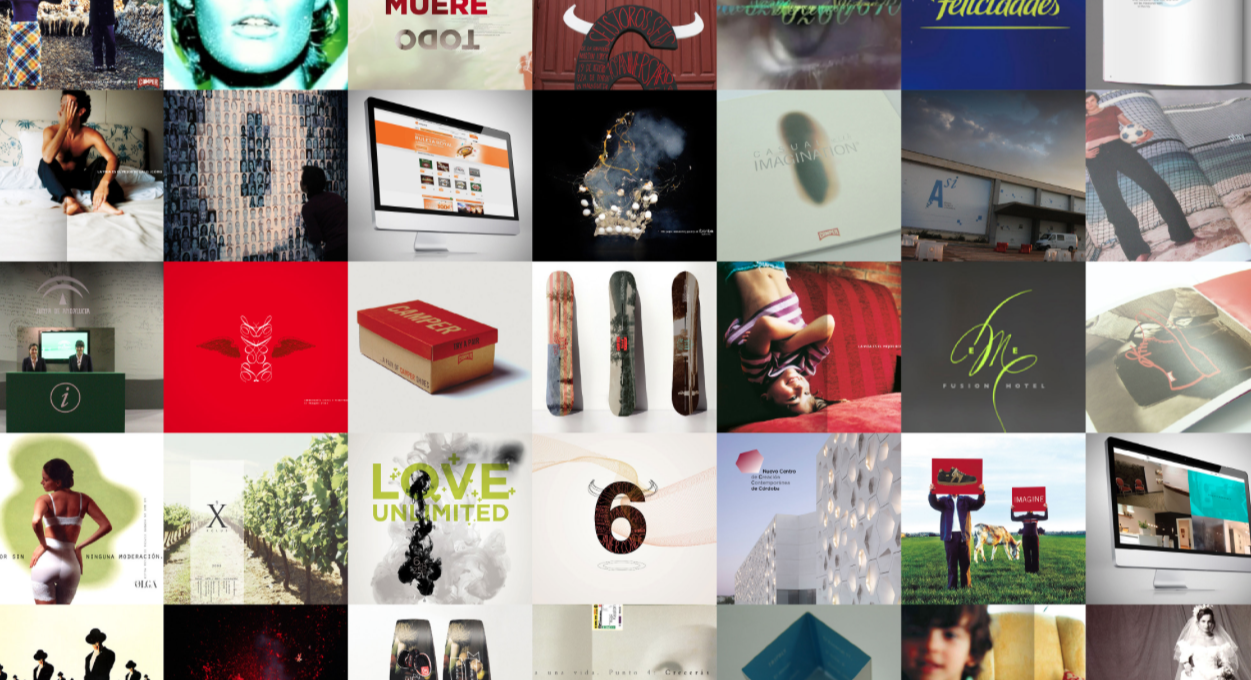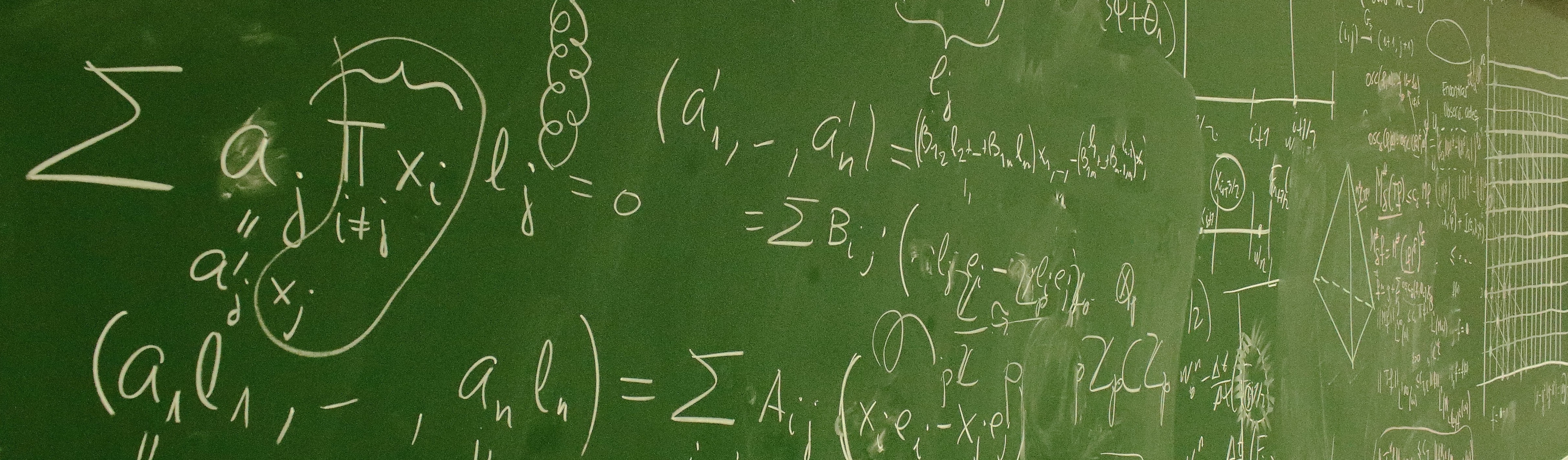Cuando el publicista Lorenzo Bennassar habla de su trayectoria, se tiene la sensación de estar asistiendo a un capítulo de Mad Men. En su discurso se cuelan enseguida, como quien no quiere la cosa, nombres como Ridley Scott, Annie Leibovitz, David Fincher, Richard Avedon… rascacielos de Manhattan con canchas de baloncesto en el hall y cuadros de Jasper Johns en las paredes de los despachos…
Antes de todo ese brillo, antes de convertirse en uno de los publicistas más importantes de su generación, exportando diseño español a más de 15 países de los cinco continentes, antes de los premios y de éxitos como su spot para Opel rodado por Paul Arden, de sus anuncios de Telefónica o de las campañas gráficas de Camper, Bennassar, que reside desde hace años en Sevilla, era un mal alumno sin motivación por el estudio.
Esa época complicada en la que uno debe escoger una profesión a él le coincidió con un cambio repentino en la publicidad española, que pasó de no existir a ser considerada internacionalmente y a atesorar galardones de Cannes -los Oscar del sector- gracias al trabajo de agencias jóvenes como Contrapunto. Por aquel entonces, también, la ONCE lanzó su primera gran campaña televisiva y el joven quedó entusiasmado con el spot.
Supo que quería ser la persona detrás de la idea, el director creativo.
“Con mucho esfuerzo mis padres nos habían costeado la Secundaria en el Liceo Francés de Madrid, que a la larga me ofreció grandes contactos profesionales. Después me matriculé en Ciencias de la Información pero, durante el primer año de carrera, el hijo de unos amigos de mis padres, algo mayor que yo, y que empezaba a tener un nombre en la publicidad, me desaconsejó continuar con la licenciatura. Me aseguró que en publicidad descartaban a los profesionales que venían de esta carrera y me sugirió que si quería ser copy, una de las dos partes de las duplas de creativos, estudiara algo como Filología. Y que si quería ser director de arte, la otra parte del equipo, me decantara por Bellas Artes, pues entonces no existía diseño como carrera universitaria ni había en España escuelas de publicidad”.
Apasionarse en Nueva York
Empeñado en no apearse de esa poderosa motivación, habló con sus padres. “Si me dais el dinero que os vais a gastar los próximos cinco años, me marcho a Estados Unidos, estudio lo que pueda y os garantizo que me va a ser mucho más útil que lo que hago aquí”, les propuso. Su padre era un ingeniero industrial cuadriculado, recto, pero también un gran padre, apostilla agradecido. Tras su “de acuerdo” le esperaba Nueva York, un paraíso de verdadera ciencia ficción a los ojos de un chaval de 20 años.
Buscó Bennassar una escuela de diseño, el Center of Media Arts, y pasó de ser el peor estudiante a convertirse en el mejor de la clase con diferencia. Siempre le había gustado el dibujo, siempre había estado en las nubes y mostrado una actitud creativa, pero fue la pasión por lo que estaba aprendiendo lo que le hizo brillar. Como su hambre no quedaba saciada con este programa de estudios, se matriculó en otro por las tardes, la prestigiosa School of Visual Arts, que ofrecía titulaciones más baratas en ese horario. Allí todavía imparte clase gente de la talla de Milton Glaser (uno de los diseñadores más importantes del siglo XX, autor del logo I Love NY y del de IBM).
Eligió especializarse en lo que entonces aún se llamaba desktop publishing y que hoy se corresponde con el diseño por ordenador. El joven supo ver el advenimiento del mundo digital como herramienta para diseñar. Steve Jobs acababa de colocar su Mac en el mercado y el mundo de la publicidad se preparaba para un cambio histórico del que él iba a participar. Cada noche, las limpiadoras le tenían que mandar a su casa contra su voluntad, como le ocurrió tiempo después ya trabajando. Cuando dejó Nueva York años más tarde se despidió de ellas como quien dice adiós a una madre. “¿Cómo no iba a querer quedarme todo lo posible? O aprendía el oficio o iba a perder mi oportunidad de tener una formación subvencionada”.
En la escuela diurna tuvo otro golpe de suerte. Un profesor que no venía del mundo de la publicidad sino del arte y que vio en él al alumno más atento, a un aliado, una persona dispuesta a devorar todo lo que él tuviera que contarle. Les enseñó teorías del color, equilibrio gráfico… en definitiva, les mostró cómo ordenar las cosas, la clave del diseño para Bennassar.
Al terminar las clases, se marchaban a ver las últimas exposiciones de las galerías más punteras de Manhattan. Su amistad fue creciendo y finalmente el profesor le ofreció compartir un local. “Él quería un nuevo estudio de pintura, así que arreglamos un bajo en Hoboken para que yo pudiera vivir en la trastienda y así hubiera alguien allí por las noches». Mientras tanto trabajó como albañil, de mozo de mudanza… “Mis padres me pagaban los estudios pero yo quería vivir”.
Debutando en el Olimpo de la publicidad
Cuando terminó de estudiar, como le quedaba algo de dinero, decidió quedarse en la ciudad y buscar unas prácticas. En todas las agencias le dieron con la puerta en las narices, porque los convenios con estudiantes estaban reglados a través de universidades. Hasta que llegó a Chiat Day (hoy TBWA Chiat Day) donde, contra todo pronóstico, le aceptaron.
No era entonces la agencia más potente, ni siquiera una de las más grandes, aunque sólo en la sede de Nueva York, situada en la Quinta Avenida, trabajaban más de 300 personas. Lo que sí tenía, desde luego, era la frescura y, con ello, la virtud de avanzar a pasos agigantados, pues en su seno se gestaba en esa época un cambio en la mentalidad del sector. Años después, fue nombrada Agencia de la Década. Aquello fue empezar en el Olimpo de la publicidad.
El jefe del estudio, que viene a ser la cocina de una agencia, fue quien le hizo la entrevista a Lorenzo Bennassar y, una vez más, sus ganas fueron las que convencieron a la persona que tenía delante. “Vente el lunes -le dijo- no te podemos pagar pero te hago un hueco en el estudio y ves cómo trabajamos”. Hoy es consciente de la fortuna que tuvo: “La mayor de mi vida, es como querer ser futbolista y que te dejen hacer prácticas en el Madrid”. Chiat Day fue la agencia responsable del spot más famoso de la historia, precisamente el de Mac en 1984, dirigido por Ridley Scott.
“El dueño de la agencia, Jay Chiat y su director creativo, Bill Hamilton, eran unos tipos revolucionarios, unos convencidos de que las personas somos más creativas en espacios cambiantes, de modo que cada tres meses entraba un ejército de pintores a última hora de un viernes y el lunes todo había cambiado de color. A las duplas creativas las movía constantemente de cubículo. Tenían clientes como Reebok, Disney, Porsche… y por supuesto, Apple».
Él era el último mono en aquel universo creativo y estaba desesperado por pasar a la acción. A punto estuvo de hacerse una camiseta que rezara “¿Puedo ayudarte?”. Pero no fue necesario, encontró otro camino para hacerse notar. Acababa de aparecer la primera fotocopiadora a color, una máquina clave para el diseño, pero nadie tenía tiempo para detenerse a estudiar el complejo cacharro. “Si yo tenía algo, eran horas. Me quedé hasta las tantas investigando cómo funcionaba y a la semana era el tipo que más sabía del tema en la mejor agencia del mundo. Todos los creativos empezaron a demandarme cosas. Así fue como conseguí el vínculo con el área de creatividad, que para mí era donde estaban los dioses”.
Se convirtió en junior de las duplas creativas y acabó siendo uno más, incluso yendo a las reuniones con los clientes, sólo que sin ver un duro. Al cabo de un año, sus padres le llamaron para contarle que debía volver a España para un reconocimiento médico del Ejército. Se lo comunicó a la secretaria de Hamilton, quien, como otros muchos compañeros, se apenó de la marcha del «españolito de 21 años que se dejaba la piel en el oficio».
«Te queremos contratar»
Todo sonaba a despedida hasta que, unos días después, el mismísimo Hamilton, por entonces ya el hombre mejor pagado de la publicidad en todo el mundo, se personó en su cubículo llamándole por su nombre de pila. Le tembló todo el cuerpo. “Chris me ha explicado lo que te ocurre. Sé que tu trabajo está siendo muy bueno y es una pena que te tengas que ir, así que te queremos contratar. Pero te advierto que no podemos pagarte mucho”. Firmó por 30.000 dólares anuales, un sueño para un veinteañero. Hamilton se excusó por la a sus ojos escueta cantidad: “Piensa, Lorenzo, que en publicidad se gana mucho dinero y que pronto podrás tener un salario mejor”. Él, confiesa, se habría quedado por un euro al día.
De vuelta en España para solucionar el asunto militar, pasó unos días esquiando en Andorra. Cuando llamó a sus padres para decirles que había llegado bien, estos le contaron que un tal Hamilton de Nueva York había llamado a su casa. “Devolví inmediatamente la llamada desde una cabina, nevando. Bill me dijo que sabía que había prometido un trabajo y que él era un hombre de palabra, que lo conservaría si así lo deseaba, pero que le habían ofrecido ser director creativo mundial de Ogilvy y quería que me fuera con él. ¡Yo era un becario y él un hombre que ganaba 25 millones de dólares anuales. Evidentemente, me fui”.
Trabajar en Ogilvy suponía que entre tus clientes figuraban American Express, Coca-Cola, Marlboro… primerísima división. Una oficina en Hells Kitchen con más de mil trabajadores y que funcionaba como una ciudad, con peluqueros, limpiabotas, bar. Si uno salía tarde, volvía a casa en limusina.
La idea de esta multinacional era refrescar la empresa con las propuestas de Hamilton. Mientras tanto, Bennassar continuó sumando puntos aplicándose con el ordenador, un medio con el que le resultaba muy fácil experimentar. Uno de sus primeros trabajos premiados fue una campaña para Philip Morris que contó con una imagen de la gigante de la fotografía Lois Greenfield (“es lo que tiene Nueva York, trabajas con los más grandes”). Aquella imagen tenía un título distorsionado que el tipógrafo de la agencia, un fuera de serie traído de Inglaterra, habría tenido que hacer manualmente buscando la distorsión a través de fotocopias. «La vagancia agudizó mi destreza con esta máquina».
Se alquiló un piso en el Soho mientras continuaba creciendo en la empresa. Hasta que llegó la crisis de los medios en 1994 y Ogilvy despidió a 300 personas. “Esos días empezaba también la crisis de la que la publicidad no ha logrado recuperarse todavía. Mi director, Gordon Bowen, llegó a mi despacho una mañana recién aterrizado tras un vuelo en el Concorde. Venía de hacer unas fotos con Annie Leibovitz”. Le anunció que la empresa iba mal, le habló de los despidos… y para su sorpresa, le subió el sueldo pidiéndole suma discreción.
«No es talento, es esfuerzo y entusiasmo»
“Es verdad que yo seguía con la tónica de quedarme hasta las 5 de la madrugada todos los días. Siempre he trabajado como un animal pero era feliz haciéndolo. He tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores publicistas de la Historia, con mitos. ¿Tengo un talento especial? Yo no creo en la varita con la que te toca Dios sino en la pasión por algo. Y si algo nos apasiona, si le echamos tantas horas, acabamos siendo buenos. Lo que sí tengo es una sensibilidad por encima de la media. Hablo de ir conduciendo y de que suene una canción espectacular mientras atardece… y de ponerme a llorar».
De vuelta a sus días en Ogilvy, donde los abogados le habían conseguido un visado de prácticas para cuatro años que tocaba a su fin, a Bennassar le ofrecieron una solución para continuar, marcharse a otra delegación en cualquier lugar del mundo (el directorio era tan grueso como las Páginas Amarillas) y regresar a Estados Unidos tras un año fuera. «No sé qué tiene Hamilton contigo pero no quiere que te vayas», le dijo uno de los abogados.
Milán, Chile, Barcelona, Madrid
Se marchó a Milán pero, tras cumplir el periodo acordado, su nuevo director le aconsejó no reincidir en Nueva York y conocer más mundo. Antes de Italia había pasado por Madrid para conocer a su futura mujer, Inma Alcalde, una sevillana que había ido a la capital para visitar Arco. Su relación se cinceló en faxes diarios de 10 páginas. Cuando podía, se escapaba con ella a Tarifa. Así hasta que llegó el momento de cruzar el Océano tras elegir Suramérica como nuevo destino. No iban a poner tanta distancia (ella estaba en Londres), así que decidieron casarse después de haber pasado tan sólo 30 días juntos.
Aterrizaron juntos en un Chile de economía boyante pero aún conservador y machista. Ella trabajaba como restauradora en el Museo de Bellas Artes de Santiago y él conocía la publicidad en otro país como director creativo. “Al cabo de tres años, nos fuimos a Barcelona, y empecé en Saatchi, donde conocí al publicista Charles Hendley, con el que ahora trabajo en Inglaterra”. Posteriormente se cambió a la delegación de Madrid, luego a Dentsu, la gran multinacional de la publicidad japonesa, y finalmente entró (reclamado por Hendley) en McCann, cuya delegación española buscaba un cambio de aires. A los tres meses de empezar allí, un accidente laboral le dejó fuera de juego, al menos en lo oficial, pues seguía trabajando.
Y Sevilla
Así las cosas, cuando McCann decidió despedir a la cúpula creativa, en 1987, Bennassar se encontró en un callejón sin salida. Ni le podían echar ni podía moverse de empresa. «Otro habría estado encantado con seguir cobrando un pastón sin trabajar pero yo veía que aquello podía romper mi carrera». Sevilla, la ciudad de su mujer, se apareció como la solución. Les permitiría vivir cerca de la familia de ella de cara a su próxima paternidad y, profesionalmente, trabajar de otra manera, con más tiempo, disfrutando de todas las fases del proceso.
Empezó como director creativo para Camper («una marca maravillosa») y continuó lanzando grandes proyectos que hoy se estudian en las escuelas de Publicidad y de Diseño. «La última etapa ha sido multidisciplinar, coincidiendo con la gran crisis de la publicidad. Me he centrado mucho en la imagen de marca. Siempre les pongo como ejemplo a mis clientes Imaginarium, que pasó de no existir a ser una marca muy potente en su sector sin hacer nada salvo una puerta pequeña en sus tiendas, una herramienta perfecta de comunicación e identificación».
Según el publicista, nominado este año 2016 al Premio Nacional de Diseño, aunque el spot es lo más rentable, la clave se encuentra hoy en convencer a las empresas de la importancia de la imagen de marca más allá de la publicidad convencional. En eso ha insistido como freelance los últimos 15 años, compaginando la dirección de arte con otras disciplinas del diseño, como motion graphics, diseño online, artes aplicadas y mapping. Además, ha viajado constantemente a Brasil, donde ha diseñado el libro de marca mundial de Havaianas. También desde este país ha realizado proyectos para marcas como KFC, Playboy, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever o el Grupo Arbol.
«Todo mi trabajo ha estado siempre al servicio de las marcas. Además, me interesa ver cómo la gente se relaciona con la tecnología. Y muchas veces al cliente le cuesta entender este vínculo. Después de todo este tiempo, lo que me apetece es seguir trabajando con marcas, ya sea desde la propia marca o desde una agencia».